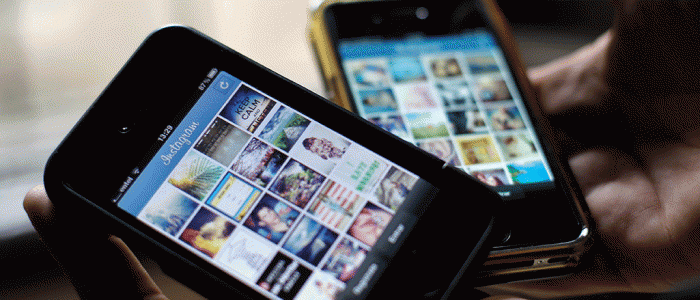Con el surgimiento de internet —y luego con las redes sociales— la gran pregunta de antropólogos, sicólogos, sociólogos y expertos en comunicación ha sido ¿qué es lo virtual y lo real de nuestras vidas al estar conectados a través de pantallas? ¿Qué es lo real o irreal de nuestras vidas cuando las compartimos online? Desde diversas disciplinas los estudios recientes sugieren que no existe necesariamente una separación entre la vida real y la vida online. Esto no implica que nuestra performance online y los hábitos en las redes sociales nos enfrenten a nuevos escenarios en la construcción de nuestra identidad y las relaciones sociales. Al final, intentamos proyectar lo que somos —o lo que creemos y queremos ser— en las redes sociales.
Essena O’Neill, una joven australiana de 18 años y con más de medio millón de seguidores en Instagram, decidió hacer un llamado público para que la gente deje de vivir la vida a través de una pantalla. Para ella, vender su vida de ensueño que construyó en Instagram a marcas y auspiciadores la hizo sentir “miserable”. A su juicio, se convirtió en alguien que decidió mostrar una vida de fantasía para acumular un mayor número de audiencias, likes, retuits y dólares por la publicidad que hacía en su cuenta. Un tema que en principio parece irrelevante, pero es una forma de comunicación que se ha masificado y validado socialmente entre muchos usuarios de estas plataformas.
El sociólogo canadiense Erving Goffman sugería que la interacción de las personas en la vida cotidiana era como una performance teatral. Mostramos en escena la imagen que más nos convence de nosotros mismos y eso es lo que compartimos frente al resto. Lo importante no es lo que somos, sino lo que parecemos. Al final somos la suma de todas las máscaras que nos ponemos para interactuar con los otros.
A través de Goffman podemos ver la conexión entre la decisión de Essena O’Neill, la industria de la publicidad y la valoración de la performance online a través de las redes sociales. Actualmente, en el mundo del consumo y la publicidad, la felicidad es el punto de partida para conectarnos desde ese estado con otros. Y las redes sociales son el espacio donde guardamos y compartimos los momentos felices. Es como si las técnicas de la publicidad para mostrarnos como deseable un producto, una marca, un momento o experiencia de consumo, pasaran a ser parte de quienes usamos las redes sociales.
Podemos retocar imágenes en Instagram, compartirlas en Facebook, calificarlas con un “me gusta” y sentirnos felices.
Olvidémonos de los trolls por un rato y de las discusiones políticas. Sólo pensemos en eso que nos lleva a compartir los buenos momentos —o a crearlos y hacerlos parecer como tal— en las redes sociales, tal como Essena O’Neill.
El problema de Essena O’Neill es que al parecer se dio cuenta de que en su performance en Instagram proyectaba una identidad ajena, construida a punta de auspicios, likes, y hashtags, además de los ingresos que esa identidad le reportaba. Lo paradójico es que ahora la chica de 18 años estrenó un sitio web donde promueve el veganismo, sus preocupaciones medioambientales y la equidad de género. Su renuncia a seguir en la rueda de la vida perfecta no atenta contra la posibilidad de compartir buenos momentos en las redes sociales ni con querer ser felices con nosotros mismos en estos espacios. Sólo deja un aviso que la comercialización de nuestras propias vidas en las redes sociales —y la valoración de las métricas encargadas de ponerle número a nuestra performance online— es una especie de clasismo digital en ciernes. En las redes sociales también hay cotidianeidad y miseria, gente linda y fea, algo propio del amplio abanico de posibilidades que nos da la experiencia humana. El problema es cuando aquello que vale socialmente y tiene precio son sólo los momentos felices y lindos.