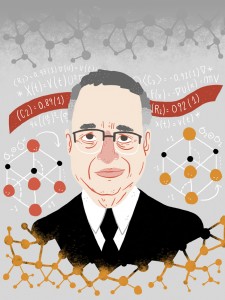 © Frannerd
© Frannerd
“Siempre tratamos de llegar a resultados, más que escribir largos artículos sobre por qué las técnicas eran válidas, que es otra cosa que a tus colegas científicos no les gusta. La gente quiere que cada uno de tus supuestos sea verificado en unos 15 artículos”, explica.
En los últimos diez años Israel ha producido cinco premios Nobel de Química. El más reciente, Arieh Warshel, lo recibió el 2013 junto a su compatriota Michael Levitt y el austriaco Martin Karplus. Cuando alguien imagina un científico que ha ganado el premio Nobel de Química, suele tener ciertas preconcepciones. Imagina un personaje glamoroso, lleno de historias de infancia que incluyen explosiones en el garaje de los padres o insectos utilizados como conejillos de Indias en un sinfín de experimentos que involucran a todos los líquidos de aseo de la cocina. Piensa en un interés evidente que se observa tempranamente, una pasión, una obsesión que le abre paso con claridad en las distintas etapas de su carrera. Pero Arieh Warshel es un hombre singular que se aparta de cualquier caricatura al respecto. Lejos, muy lejos de cualquier pomposidad, evitando historias memorables sobre sí mismo, Warshel -quien participó recientemente en el Congreso Watoc, organizado por la Facultad de Química de la Universidad Católica- es un hombre afable, de trato informal y hablar pausado. Sin falsa modestia, seguro y orgulloso de sus logros, pero desprovisto del aura de leyenda que esperamos de un galardonado por la Academia sueca. Respecto del despertar de su interés por la ciencia nos dice: “Todo fue completamente al azar. Nací en un kibutz, en donde no había educación científica. Pero en algún momento pensé que debía ir a la universidad. El kibutz no te preparaba para los exámenes de ingreso. Ellos no querían que abandonaras el kibutz”.
Warshel, sin embargo, tiene una característica particular, que encontramos en muy pocos científicos. Es rudo. En el sentido científico, claro está. Parece no temerle a ningún problema que el mundo molecular le presente. Su motor es la curiosidad, pero para satisfacerla, la tenacidad y el pragmatismo han sido sus armas. Quizás su formación militar explique parte de esto. Warshel llegó al grado de capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel, y combatió tanto en la guerra de Yom Kipur como en la de los Seis Días. En esta última, recibió un balazo que hizo volar su casco y le hirió la oreja derecha en una batalla en las Alturas del Golán. El ejército fue también el lugar en donde comenzó su carrera científica. Allí preparó los exámenes de admisión a la universidad.
“Estudié por mi cuenta. Y luego fui al Technion, pasé el examen y elegí química, de nuevo por azar. Yo sólo sabía que quería ir a la universidad, pero no tenía claro para qué. Un compañero del ejército me dijo que yo tenía buena vista y que pensaba que lo mío era la química (risas)”. Y continúa: “Nunca tomé una decisión inteligente respecto de qué hacer después. Incluso ahora, elijo las cosas sólo porque están allí”.
En su trabajo de graduación comenzó a explorar un tema que sería parte fundamental de sus investigaciones, el funcionamiento de las enzimas. Estas son moléculas, generalmente proteínas, esenciales para el funcionamiento del organismo. Su rol es de acelerar ciertas reacciones químicas. Se trata de moléculas complejas, que contienen cientos o miles de átomos y que, por lo tanto, para las capacidades de cálculo de principio de los años 60 parecía una hazaña improbable.
Pero Warshel y sus colegas tenían una forma particularmente pragmática de mirar las cosas, y utilizando supuestos originales y controvertidos para sus tiempos, lograban avances únicos. “Siempre tratamos de llegar a resultados, más que escribir largos artículos sobre por qué las técnicas eran válidas, que es otra cosa que a tus colegas científicos no les gusta. La gente quiere que cada uno de tus supuestos sea verificado en unos 15 artículos. Sólo luego de eso puedes ir y calcular algo”, explica.
Warshel se graduó en el Technion, pero no quiso cursar allí sus estudios de posgrado. Nuevamente, no había razones científicas ni planes de ningún tipo: “Seguiría mis estudios en el Instituto Weizmann. La decisión, nuevamente, no estaba basada en nada fundamental. Había leído un artículo en una revista sobre el nuevo director científico del Instituto, Shneior Lifson. Decidí que debía unirme a su equipo, ya que el era de un kibutz cercano al mío, y además andaba en bicicleta. Esa era toda la información que me llevó a continuar con mi carrera. Allí terminé mi máster y mi doctorado. Uno no puede predecir qué es lo que funcionará”.
 UN CAMINO DE RIESGO
UN CAMINO DE RIESGO
Las ecuaciones fundamentales que gobiernan la naturaleza a escala atómica fueron formuladas en la segunda década del siglo XX. Se trata de las leyes de la mecánica cuántica. En principio, cualquier reacción química, no importa su complejidad, debe poder describirse usando sus ecuaciones. Ahora bien, esto es sólo en principio. Hay muchas cosas que podemos hacer en principio, pero que por razones que van más allá de los fundamentos de nuestro cuerpo de conocimiento, no podemos hacer. Por ejemplo, sabemos contar. Podemos contar el número de granos de un racimo de uvas. Sin embargo, si queremos contar todos los granos de todos los racimos de todos los viñedos de la Sexta Región, la tarea se hace impracticable. No tenemos el tiempo ni los recursos para emprenderla. Algo similar ocurre si intentamos calcular el comportamiento de una molécula compleja. Las ecuaciones se hacen intratables. Ni siquiera un buen computador de nuestros días es capaz de hacerlo. Ahora bien, el secreto del éxito está en saber qué simplificaciones es posible hacer para abordar el problema. En el caso de las uvas, por ejemplo, podemos fácilmente estimar la cantidad de granos a partir del conocimiento de la cantidad de viñedos, su extensión, el número de racimos promedio por planta, etc., siempre que se nos permita equivocarnos en alguna medida. Arieh Warshel tiene una capacidad inigualable para encontrar lo fundamental y descartar lo superfluo. Hacer estimaciones y aproximaciones improbables e inicialmente descabelladas, de la mano de una intuición privilegiada. De hecho, tuvo que esperar pacientemente. Tolerar críticas durísimas, e incluso el desprecio y burlas de sus pares. Su perseverancia y seguridad le dieron la paciencia que se requería para que la comunidad científica reconociera su trabajo.
“Comencé mi línea de investigación intentando escribir programas para modelar moléculas cíclicas, constituidas por los mismos componentes que las proteínas. No pude avanzar, porque representaba las moléculas usando ángulos y enlaces, lo que resultó intratable para esta clase de moléculas. Teníamos el Golem, un computador que calculaba con 18 decimales de precisión, y en la desesperación, decidí calcular primeras y segundas derivadas numéricamente. Encontré que si formulaba todo en términos de las posiciones en lugar de enlaces y ángulos, como todos las estaban haciendo entonces, el programa se reducía enormemente. Nadie había sido capaz entonces de calcular estructuras de moléculas cíclicas. Para hacer cálculos sobre vibraciones moleculares, tenías que pasar un año leyendo un libro: el clásico Molecular Vibrations de E.B. Wilson, J.C. Decius y P.C. Cross. El libro era en gran parte sobre lo que se conocía como “redundancias”, esto es si conoces ciertas cantidades, digamos dos ángulos y cuatro enlaces, puedes inferir otros. Había muchos trucos. Y claro, el libro había sido escrito cuando la gente no tenía muchas herramientas para resolver problemas algebraicos que hoy consideramos sencillos. Nadie me creía cuando les decía que yo podía hacer cualquier molécula sin demasiado esfuerzo, si lo hacía utilizando las posiciones en coordenadas cartesianas”, recuerda. Mientras habla, sus ojos denotan una profunda satisfacción. Él había vislumbrado la forma de salirse del camino que todos estaban tomando, de ignorar el folclore y arriesgarse a través de inexplorados atajos personales. El riesgo lo comenzaba a recompensar. Warshel continúa: “Desde entonces, todo descubrimiento que hice se basó básicamente en ir a la primera ecuación del libro, ignorar el resto, y preguntarme cómo programar para que el computador haga todos los cálculos. Era lo opuesto a la manera en que la gente que era más sistemática solía formular el problema”.
La mecánica cuántica es más complicada que la mecánica clásica o mecánica de Newton. Para describir una partícula, la mecánica cuántica requiere de muchos más parámetros que la mecánica clásica y, por lo tanto, tiene un costo computacional mucho mayor. Para objetos suficientemente grandes, la mecánica clásica es una muy buena aproximación. Una de las claves de las técnicas elaboradas por Warshel y sus colegas era utilizar la mecánica cuántica sólo para las partes de la molécula que lo requerían, y mecánica clásica para el resto.
“La mecánica clásica me enseñó el poder de los computadores”, dice Warshel, “que no hay nada que no le puedas enseñar al computador a hacer para ti. Había incontables ocasiones en que alguien me decía: ‘¡Oh!, está este efecto pero obviamente no se puede calcular’. Y yo les respondía que sí se podía, pero con un computador. Así que al final de mi trabajo de doctorado hice un pequeño problema en que parte de la molécula era tratada clásicamente y otra parte cuánticamente”. Warshel desarrolló técnicas únicas para estudiar y simular en computadoras moléculas biológicas interactuando con sus medio, dando el puntapié inicial a una carrera que hoy nos permite entender, usando los principios fundamentales de la física atómica, los complejos procesos que ocurren dentro de cada una de nuestras células. Quizás, algún día estas mismas técnicas nos lleven a simular organismos vivos completos en un computador. Warshel, en el camino, nos recuerda que la buena ciencia no sólo requiere de ideas bellas y elegantes, de grandes síntesis. La buena ciencia requiere perseverancia, pragmatismo y coraje. En otras palabras, requiere algo de rudeza. Pero de la noble.



