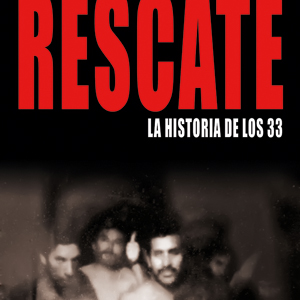
El cuerpo sabe cosas que la mente no. Por eso no fue necesario que sonaran las alarmas. O los despertadores. Algo adentro de Mario Gómez le decía que tenía que levantarse. Que eran las 6:30 de la mañana y que eso significaba que se acababa el sueño y comenzaba el jueves 5 de agosto. Mario, o su cuerpo si se quiere, comprendía que no podía seguir durmiendo a pesar de las ideas que le rondaban su mente.
-¿No vas a ir a hacer los trámites para tu jubilación? -le preguntó Lilianett.
-Pucha -contestó Mario-, es que no quiero fallar. Llegó un camión nuevo, y si empiezo a faltar al trabajo, de repente van a meter a otro chofer. Y voy a tener que subirme a un camión que no tenga aire acondicionado y no esté cero kilómetros como éste.
Mario iba a cumplir 63 años en noviembre. Estaba haciendo sus últimos turnos como chofer de camiones para Sotramin, una empresa contratista de la mina San Esteban, donde probablemente no era una sorpresa que Gómez estaba en los descuentos. Que le quedaba poco y que, por eso, no habría sido ilógico que faltara a un turno para avanzar en los papeleos para gestionar la pensión que lo alimentaría de viejo.
No era más que eso.
Un día.
Una ausencia.
Pero su cuerpo sabía que fallar lo volvía prescindible. Que la plata y el respeto no estaban en esa cama sino allá afuera. En la camioneta que lo estaría esperando a las siete de la mañana, y en la mina donde había un camión nuevo con su nombre. Faltar, sabía Mario, significaba empezar a renunciar y pasar a convertirse en la clase de jubilado débil que cuenta los días hasta que el desierto y el polvo lo maten. El diagnóstico de la silicosis se lo habían dado hacía cinco años. Mario no se escandalizó. Era parte del trato. El mismo que había aceptado su padre Bernardo y que se hacía presente de a poco. Empezaba a aparecer a través del cansancio y de su caminar más pausado.
Pese a todo, Mario era un hombre orgulloso. Completaba tres o cuatro turnos seguidos, cuando mineros mucho más jóvenes sólo terminaban uno. No le hacía sentido jubilarse cuando cada mes podía llevarse hasta un millón doscientos mil pesos. Por eso, el jueves fatídico le dijo a Lilianett que no podía ausentarse.
Mario comenzaba a entender que esto no había sido una detonación. Que algo se había derrumbado. Abrió la puerta del camión y sacó su bolso. Los camiones mineros son máquinas altas, así que Mario se sujetó de la puerta para bajarse. Sólo que al lanzarse terminó golpeándose la cara contra la máquina y se voló un diente.
Así que hizo lo de siempre. Se duchó rápido, se vistió, se comió una paila de huevos y se tragó un sándwich. Abrió el refrigerador para sacar el almuerzo que su mujer le había dejado y lo metió a su bolso. Era arroz con pollo. A las siete ya estaba afuera. Pronto pasaría la camioneta de todos los días, y se subiría a ella con otros cuatro choferes.
La mina siempre le dio mala espina, pero nunca miedo. Sabía del accidente que le costó una pierna a Gino Cortés y de algunos derrumbes. Pero la plata que ganaba ahí no la obtendría en otra parte y, además, superaba ese número mágico que para Mario significaba una mejor vida. Con más de un millón de pesos, pensaba, se podía tener una vida un poco más holgada. Más cómoda. Lejos de cualquier fantasma de escasez. Así, Mario se olvidaba de que sus hermanos y toda su familia le pedían que se retirara.
-Sólo unos meses más. Después me retiro -les decía.
Mario llegó a San José, se subió al camión nuevo y comenzó el turno. Había valido la pena. Por los asientos cómodos, por las marchas suaves, porque no hacía ruidos y por la radio, incluso aunque Mario no la encendiera mientras manejaba; porque le gustaba escuchar el ruido del motor con el mismo criterio con que un doctor atiende a los latidos de un paciente: para ver si todo estaba en orden o si había anomalías.
Bajando en ese turno que sólo le permitía hacer dos vueltas, se sentía bien. Había hecho lo correcto. Ese camión era suyo. Nadie se lo iba a quitar. Así que Mario siguió su curso y se topó con un compañero de Sotramin. Era Raúl Villegas. Mario le dio la pasada para que subiera, y él continuó su recorrido, acelerando el camión a unos 20 kilómetros por hora, metiendo cuarta, sintiendo que los espejos pasaban raspando los muros.
Mario Gómez a oscuras
Sólo tipos con años de circo podían correr camiones mineros a esas velocidades. Mario hacía veinte años que conocía el circuito subterráneo de esa mina.
Entonces llegó a su estación. Pero el operador no estaba.
Así que bajó un poco más.
En San José, el camión de Mario llevaba dos tipos de materiales. Piedras y mineral. El cargador con el que se encontró no sabía cuál tocaba sacar. Estaban los dos montones y la pala. Pero aún no había orden del jefe. Había que esperar.
Mario sabía que ese tipo de cosas podían demorar, así que sacó el pollo con arroz que había calentado arriba antes de iniciar su descenso. Seguía tibio, y Mario comenzó a comerlo sin saber lo que estaba a punto de ocurrirle.
Ahí fue cuando llegó la orden del operador y el cargador agarró la pala con rapidez. Llevaba algo así como dos paladas cuando lo sintieron.
Fue como un ruido, pero no un golpe.
Fue como una onda expansiva.
Fue como una corriente invisible que le tapó los oídos a Mario y que, en un principio, no entendió.
El motor del camión casi se detuvo y el ventilador que guardaba dentro de la cabina simplemente dejó de funcionar. Podría haber sido cualquier cosa. Pero nada por lo que valiera la pena detenerse. Así que el cargador siguió hasta que terminó su tarea, y el operador le dijo a Mario que iba a subir con él. Eso que habían sentido probablemente había sido una detonación en alguna labor y nadie les había avisado. Alguien merecía un reto.
Tenía que haber sido eso. Una explosión rutinaria. Nada de qué preocuparse.
Los tres subieron enojados y siguieron hasta donde pudieron hacerlo. Entonces la vieron: una capa de tierra que no les permitía llegar más lejos y tapaba toda visibilidad. Mario se bajó de su camión y palpó las paredes. Ahí comenzó a sentirlo. Esa cosa que le subía por el estómago. Que le generaba un vacío. Y que lo obligó a subirse de nuevo al camión y bajar hasta los 850 metros, donde estaba el primer nivel, donde se cargaba y donde se encontraba Luis Urzúa.
La mina en ese momento hacía mucho ruido. Era como una sinfonía que llegaba a enfermarlo y que le parecía particularmente estruendosa. Crujía y explotaba. Mario comenzaba a entender que esto no había sido una detonación. Que algo se había derrumbado. Abrió la puerta del camión y sacó su bolso. Los camiones mineros son máquinas altas, así que Mario se sujetó de la puerta para bajarse. Sólo que al lanzarse terminó golpeándose la cara contra la máquina y se voló un diente.
Pero ahora el diente era lo de menos.
Mario se bajó del camión con la boca ensangrentada y quedó helado porque por primera vez sintió que quizás hasta aquí no más llegaba.
Pasaron horas antes de que pudieran organizarse.
Estaban todos paralizados. No había procedimientos de emergencia ni alguna instrucción que les indicara qué hacer. Los más jóvenes se desesperaron rápido y trataron de subir por el ducto de ventilación. La chimenea estaba tapada con la roca. Pensaron dinamitarla, pero era demasiado riesgoso. Podía costar vidas. Así que intentaron otras cosas. Como quemar neumáticos cerca del nivel 190 (metros sobre el mar) -donde grandes formaciones rocosas aguantaron el colapso que se originó a unos cientos de metros más arriba- para que se sintiera en la superficie. Para que supieran que estaban vivos.
*Adelanto del libro "Rescate: la historia de los 33".


